Litoral embriagado
Faro del arrecife de la costa melodiosa
En su interior se encuentra Estisia, la ciudad sumergida en la alegría eterna. Un faro se alza sobre la costa, siempre encendido y tocando alegres melodías que nunca terminan. Los barcos navegan entre la bruma, atraídos por la música, pero finalmente encallan en las rocas y naufragan, dejando tras de sí un casco vacío que las olas devoran.
Las olas son como un eterno rondó. Los marineros, cansados de buscar placeres en los puertos, habían desplegado sus cartas náuticas y estaban eligiendo la parada final de su viaje. La brújula se detuvo señalando a Estisia, la ciudad de la felicidad eterna al lado de la costa, el lugar que el destino había elegido para que reposaran sus huesos. Ellos no se inmutaron. Sin saber que los esperaba la muerte, izaron las velas en un ebrio estupor y entraron alegremente en el salón de baile de Fagusa.
Siguiendo el ritmo de las mareas y los ciclos de la luna, los marineros arponeaban las espaldas de las ballenas, embestían antiguos glaciares con la proa de sus barcos y navegaban sin parar de cantar... Hasta que se perdieron en la niebla, hasta que el faro estaba tan cerca que podían tocarlo, hasta que encallaron en el arrecife.
Los barcos que naufragaban se hundían en el fondo marino y quienes no habían muerto salían de entre las olas. El marinero trepó por las rocas del arrecife, con el cuerpo cubierto de algas y sal. Los asistentes a la fiesta del faro llevaban mucho tiempo esperando y se inclinaron para invitarlo a su celebración eterna. Al ritmo de la música, avanzaron por el dique y entraron en el faro blanco que estaba en medio del arrecife. El faro de Estisia ardía con grasa de ballena, y su llama fría se proyectaba sobre los cristales tallados en forma de lentes. El faro en sí era una enorme lira de agua, y cuando los visitantes subían por sus escaleras podían ver tubos de cristal en los que se absorbía el agua del mar, que subía y bajaba con las olas. En la terraza, los invitados danzaban en círculos dándose la mano mientras la música resonaba en el aire, y las luces proyectaban sus sombras en la lejanía del mar. Allí, en el horizonte, el marinero podía ver el final de sus esperanzas: la ciudad de la eterna alegría con la que había soñado.
En aquel entonces, la putrefacción aún no había llegado, y el dolor, la tristeza y la muerte aún estaban incubándose. Estisia se deleitaba con los mimos de Fagusa, quien la abrazaba en una bahía en forma de regazo y le cantaba nanas.
Los labios del marinero temblaban de impaciencia. Ante él, los invitados lo invitaban a la polis para compartir sus placeres sin límites, como si fuera uno más. Pero detrás de él, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía el mar gris. El arrecife estaba lleno de restos de los naufragios y los ahogados flotaban en las olas, cubiertos de anémonas y corales. Recordó el momento en que había caído al agua y las corrientes lo habían arrastrado hasta las oscuras profundidades sin esperanza. La sirena le había acariciado la mejilla con sus manos heladas y, en medio de su canción confusa y gentil, había despertado y se había visto empujado hasta la superficie reluciente.
Ese breve instante de duda, un mero vistazo apresurado, fue suficiente para que la puerta a la felicidad se cerrara ante él. Sonriendo, los invitados de la fiesta rechazaron amablemente la solicitud de aquel marinero de entrar en Estisia, porque se había despertado del trance y aún no entendía cómo resistir el éxtasis genuino.
Siguiendo el ritmo de las mareas y los ciclos de la luna, los marineros arponeaban las espaldas de las ballenas, embestían antiguos glaciares con la proa de sus barcos y navegaban sin parar de cantar... Hasta que se perdieron en la niebla, hasta que el faro estaba tan cerca que podían tocarlo, hasta que encallaron en el arrecife.
Los barcos que naufragaban se hundían en el fondo marino y quienes no habían muerto salían de entre las olas. El marinero trepó por las rocas del arrecife, con el cuerpo cubierto de algas y sal. Los asistentes a la fiesta del faro llevaban mucho tiempo esperando y se inclinaron para invitarlo a su celebración eterna. Al ritmo de la música, avanzaron por el dique y entraron en el faro blanco que estaba en medio del arrecife. El faro de Estisia ardía con grasa de ballena, y su llama fría se proyectaba sobre los cristales tallados en forma de lentes. El faro en sí era una enorme lira de agua, y cuando los visitantes subían por sus escaleras podían ver tubos de cristal en los que se absorbía el agua del mar, que subía y bajaba con las olas. En la terraza, los invitados danzaban en círculos dándose la mano mientras la música resonaba en el aire, y las luces proyectaban sus sombras en la lejanía del mar. Allí, en el horizonte, el marinero podía ver el final de sus esperanzas: la ciudad de la eterna alegría con la que había soñado.
En aquel entonces, la putrefacción aún no había llegado, y el dolor, la tristeza y la muerte aún estaban incubándose. Estisia se deleitaba con los mimos de Fagusa, quien la abrazaba en una bahía en forma de regazo y le cantaba nanas.
Los labios del marinero temblaban de impaciencia. Ante él, los invitados lo invitaban a la polis para compartir sus placeres sin límites, como si fuera uno más. Pero detrás de él, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía el mar gris. El arrecife estaba lleno de restos de los naufragios y los ahogados flotaban en las olas, cubiertos de anémonas y corales. Recordó el momento en que había caído al agua y las corrientes lo habían arrastrado hasta las oscuras profundidades sin esperanza. La sirena le había acariciado la mejilla con sus manos heladas y, en medio de su canción confusa y gentil, había despertado y se había visto empujado hasta la superficie reluciente.
Ese breve instante de duda, un mero vistazo apresurado, fue suficiente para que la puerta a la felicidad se cerrara ante él. Sonriendo, los invitados de la fiesta rechazaron amablemente la solicitud de aquel marinero de entrar en Estisia, porque se había despertado del trance y aún no entendía cómo resistir el éxtasis genuino.
2pc Efecto del conjuntoEl ATQ del portador aumenta en un 12% . Cuando el ATQ del portador es igual o superior a 2400 /3600 , el Daño con el tiempo que inflige aumenta en un 12% /24% adicional.
 Faro del arrecife de la costa melodiosa
Faro del arrecife de la costa melodiosa+0/15
 PV
PV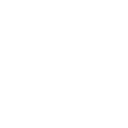 ATQ
ATQ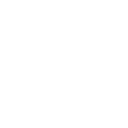 DEF
DEF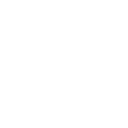 Aumento de Daño Físico
Aumento de Daño Físico Aumento de Daño de Fuego
Aumento de Daño de Fuego Aumento de Daño de Hielo
Aumento de Daño de Hielo Aumento de Daño de Rayo
Aumento de Daño de Rayo Aumento de Daño de Viento
Aumento de Daño de Viento Aumento de Daño Cuántico
Aumento de Daño Cuántico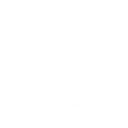 Aumento de Daño Imaginario
Aumento de Daño Imaginario